La fotografía en tiempos de la #fotografi@ (segunda parte)
22022021
Blade Runner (Ridley Scott, 1982) nos mostró un futuro que, llegados ya a ese noviembre de 2019, ha resultado distópico en muchos aspectos. Aunque muchas ciudades actuales bien se asemejan a aquella Los Ángeles futurista, sombría, húmeda y saturada de luces de neón (leds ahora), la verdad es que la robótica, la IA y la ingeniería genética todavía están en pañales, la humanidad no ha colonizado el espacio exterior y lo más parecido a un coche volador que he visto en mi vida ha sido el Ford Thunderbird de Thelma y Louise.
Pero Blade Runner, obra maestra indiscutible del cine, y no solo del de ciencia ficción, cuyo visionado debería de ser obligatorio para todo buen amante de la fotografía cinematográfica, o de la fotografía a secas, nos brindó algunos de los artefactos más icónicos de la historia del cine, como los spinners, el blaster con el que Rick Deckard eliminaba replicantes a boquete limpio, o el famoso maletín para el test Voight-Kampff. Pero sin duda, el cacharraco que seguramente hizo las delicias de cualquier fotógrafo antes de la era digital, fue la máquina de foto análisis Esper.
Para los que no habéis visto Blade Runner (¡que ya os vale!) os contaré por encima de qué va. Rick Deckard (Harrison Ford) es un policía de Los Ángeles al que se le encarga eliminar a 4 ‘pellejudos’, que es el mote despectivo que reciben los replicantes, unos androides creados por la Tyrell Corporation, a imagen y semejanza de los humanos, mediante ingeniería genética de la buena, y no de la de la oveja Dolly. Estos replicantes acaban siendo tan perfectos, que incluso podían superar en inteligencia a sus propios creadores humanos, algo que visto como están las cabezas hoy en día, quizás no fuera tan difícil. Pero el caso es que, con el tiempo, estos humanoides empiezan a desarrollar capacidades emocionales, no muy alejadas de cualquier mortal, haciéndose las mismas preguntas vitales que, sin duda, más de una vez nos han quitado el sueño… ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? ¿Cuánto viviré? Lo cuál propicia una rebelión de replicantes modelo Nexus-6, los más avanzados tecnológicamente, que escapan de una colonia exterior para ir a la Tierra en busca de sus creadores, dónde la Unidad Blade Runner a la que pertenece Deckard es la encargada de darles caza y eliminarlos.
En la famosa escena del foto análisis vemos a Deckard introducir una fotografía en la máquina Esper, la cuál es capaz de ampliar una imagen impresa (supuestamente en papel fotográfico) a un nivel de definición que, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía porque es una peli de ciencia ficción. Pero, además, no solo amplía, sino que mediante un sistema de coordenadas a lo Hundir la flota, puede variar el ángulo desde el cuál se ha disparado la foto, descubriendo partes ocultas de la estancia fotografiada que, aparentemente, no son visibles en la imagen. Sobre el funcionamiento de la máquina Esper se ha especulado mucho, con teorías muy interesantes para cualquier aficionado a la fotografía, pero no es la parte tecnológica la que motiva este post, sino la, por decirlo de algún modo, antropológica… Esa que hace que el imaginario de una película de ciencia ficción tenga tantos nexus de unión con nuestro comportamiento humano en el mundo real.
Harrison Ford en la icónica escena de la máquina Esper de Blade Runner (Ridley Scott, 1982).
¿Por qué es tan importante la fotografía en Blade Runner? Porque resulta que a estos replicantes, con la intención de hacerlos «más humanos que los humanos», se les ha implantado una especie de memoria artificial en forma de recuerdos, que les otorga ese estatus de saberse vivos porque recordar es la prueba de que han tenido una vida, un argumento primordial para entender buena parte de la película, y que en la nueva (y fantástica también) adaptación del universo Blade Runner realizada hace poco por Denis Villeuneve, Blade Runner 2049, adquiere un nivel superior con la incorporación de una técnica que, hoy en día, nos es totalmente reconocible: la realidad virtual.
De hecho, las fotografías que aparecen en la primera Blade Runner, supuestamente realizadas por los mismos replicantes o quizás creadas por los ingenieros de la Tyrell Corporation, son una obsesión para uno de los androides, Leon Kowalski (Brion James), hasta el punto de poner su corta vida artificial (4 años según nos cuenta el argumento) en peligro para intentar recuperarlas. Son la evidencia irrefutable de su existencia, a la que se aferran, resistiéndose a aceptar su condición, no humana, de producto fabricado para ser esclavo de quiénes les crearon. La fotografía como prueba de vida, por sus propiedades ‘incuestionables’ de realismo. Pienso luego existo… No. Existo porque recuerdo…
La amalgama que supone esa asociación entre memoria y fotografía no es, of course, algo que inventara Blade Runner. La capacidad evocadora que tiene la fotografía para hacernos recordar es algo intrínseco a su existencia desde sus inicios. Fragmentos de realidad atrapados en un formato limitado cuya efectividad para trasladarnos al momento vivido sigue siendo apabullante, incluso más que un vídeo doméstico, que en teoría debería de ser un atajo más efectivo a nuestra memoria por su condición de continuidad y movimiento. Pero no. La capacidad que una única fotografía tiene para transmitir a nuestro cerebro información y despertar en nosotros emociones sigue siendo imbatible. En un vídeo ves la acción y nuestra mente se centra en ello, pero con una foto el recuerdo se proyecta en nuestro cerebro y se puede revivir con los cinco sentidos, e incluso magnificar, que es algo que acaba pasando con el paso del tiempo…
Perder una cuenta de Instagram es como perder la prueba de nuestra existencia, aunque esta se haya construido de manera tan artificial como la memoria de los replicantes…
La evidencia de que la fotografía, hoy en día, sigue teniendo una importancia vital en nuestras vidas, es que una de las redes sociales básicas para aspirantes a influencer y ganar estatus social en esa especie de vida paralela que llevamos en Internet, se ha concebido, casi en exclusividad, para la publicación de fotografías, manteniendo cierta austeridad en cuanto a funcionalidad, por la sencilla razón de que no le hace falta añadir más a la fórmula. Pero es que, Instagram, se ha convertido en una abrumadora recopilación de momentos fotografiados tan preciados, que perder una cuenta o un perfil de esta red puede tener consecuencias vitales tan angustiosas como las que sufren los androides de Blade Runner. Perder una cuenta de Instagram es como perder la prueba de nuestra existencia, aunque esta se haya construido de manera tan artificial como la memoria de los replicantes, seleccionando e incluso inventando recuerdos que nos muestren siempre felices, perfectos, modélicos, atractivos, sin un ápice de sufrimiento, de angustia o de cualquier sentimiento doloroso que, a pesar de formar parte también de nuestra condición humana y de nuestras vivencias, queremos apartar, casi obsesivamente, de cualquier percepción que puedan tener de nosotros… Un amigo mío lo describió así (y lo pongo tal cuál): «En Instagram parece que nadie se haya manchado nunca el culo cuando va a cagar».
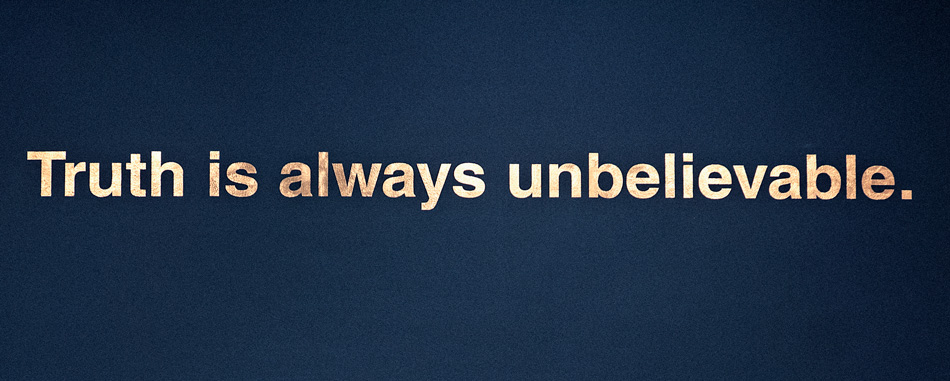
La fotografía sigue teniendo el poder, hoy en día, de ser considerada la recreación visual más cercana a la verdad. La mayoría de la gente la sigue percibiendo como un reflejo fidedigno de la realidad, y es paradójico cuando vivimos en una era digital en la que cualquier imagen que nos llega puede haber sido manipulada a un nivel de perfección tal, que la copia pueda acabar superando en realismo al original («más humanos que los humanos»). Pero es la era también de las fake news, y aunque todo pueda estar bajo sospecha, en el fondo, parece ser que necesitamos que nos mientan porque la realidad, a palo seco, siempre es más indigesta.
Pero, ¿es esta contradicción de la fotografía algo exclusivo de los tiempos actuales? Para nada. La fotografía no es el espejo de la realidad, ni ahora con todas las herramientas digitales a nuestro alcance, ni antes cuando los procesos eran químicos y analógicos. La fotografía es, en todo caso, una IMITACIÓN de la realidad y aunque no haya una intencionalidad consciente de manipulación a la hora de crear una imagen fotográfica, esta siempre surge de un acto totalmente subjetivo. Desde el mismo momento en que encuadramos antes de disparar, estamos filtrando a nuestra manera la realidad que hay más allá de la lente de nuestra cámara.
La fotografía es una IMITACIÓN de la realidad y aunque no haya una intencionalidad consciente de manipulación a la hora de crear una imagen fotográfica, esta siempre surge de un acto totalmente subjetivo.
Démosle otra vuelta a la tuerca
Joan Fontcuberta cuenta una anécdota personal en su libro El beso de Judas. Fotografía y verdad que va un paso más allá a la hora de plantear la increíble dimensión del acto fotográfico. El libro ya tiene uno años (Editorial Gustavo Gili, 1997) pero sigue siendo de una vigencia aplastante aunque se haya escrito antes del pelotazo digital. Cuenta Fontcuberta que en 1988, después de un embarazo complicado, su mujer dio a luz a su hija Judit, la cual vino al mundo de manera prematura y con unos pronósticos de vida tan precarios que tuvo que estar tres meses en una incubadora, dentro de una sala enorme, a la que solo podía acceder el personal sanitario, obligando a los padres a permanecer al otro lado de una mampara de cristal, sin saber muy bien la localización de sus bebés entre tal laberinto de incubadoras. Pero a Fontcuberta, el mismo día del parto, se le ocurrió sacar provecho de su condición de fotógrafo y convenció a una enfermera para que entrara con su cámara fotográfica y le tirara algunas fotos a su hija, con la intención de poder mostrárselas a la madre, la cuál todavía estaba bajos lo efectos de la anestesia y aun no había podido conocer a su recién nacida. Rápidamente fue a su laboratorio y reveló el rollo fotográfico del que extrajo unos contactos en papel con las imágenes de Judit en la incubadora.

Mi ejemplar de El beso de Judas. Fotografía y verdad. Joan Fontcuberta (Editorial Gustavo Gili, 1997).
Cuando Marta, su esposa, empezó a recuperarse del postoperatorio, Joan decidió mostrarle los contactos fotográficos de Judit. Lógicamente, ambos se emocionaron viendo por primera vez a su bebé de cerca, aunque en realidad, este se encontrara en otra estancia alejada de ese momento que estaban viviendo, contentos, excitados, conmovidos… Aquellos contactos eran una prueba de vida y habían cumplido su misión de «suministrar información visual precisa y fidedigna».
Pero ahora os traslado a vosotros las mismas preguntas que de repente empezaron a rondar por la cabeza de Joan Fontcuberta. ¿Qué hubiera pasado si la enfermera hubiera cometido la equivocación de fotografiar a otro bebé que no fuera Judit? ¿Qué efecto hubiera tenido en el momento vivido por Joan y Marta, viendo los contactos, el hecho de que el bebé fotografiado no fuera Judit? Pues ninguno. En ese momento, en el que Marta y Joan miran los contactos, no hay nada que les haga dudar de que el bebé que aparece en las fotografías es su hija Judit, y en el caso de que no hubiera sido, hubieran vivido y sentido las mismas emociones ante la prueba irrefutable de la existencia de su bebé recién nacido.
En mis propias carnes
En septiembre de 1989 yo tenía 15 años acabados de cumplir, y ya jugueteaba con una Werlisa de mi padre. Por entonces, la fotografía no suponía para mí nada más de lo que pudiera suponer para cualquier persona corriente. Fotografiar para recordar, o simplemente, fotografiar por fotografiar, como si la cámara fuera un simple juguete. Aquel septiembre, mis padres me dejaron llevar a mis amigos de aquella época a pasar unos días en una casa familiar que teníamos en una pequeña urbanización de montaña y que, tras la muerte de mis abuelos paternos, estábamos a punto de vender. Era como una despedida, con colegas, de un lugar en el que había pasado todos los veranos de mi infancia. Supongo que por eso mis padres accedieron, a regañadientes, a aceptar tal cónclave de chicos y chicas adolescentes en plena efervescencia emocional, y encima solos.
Por supuesto, a mi me leyeron la papeleta con las condiciones para aceptar el trato y una de ellas era que, bajo ningún concepto, nadie tocara una enorme pieza circular de mármol, de esas que antes se ponían sobre cuatro patas, a modo de mesa de terraza exterior. Mi padre, mucho más expeditivo entonces, dejó bien claro que la permanencia de mis testículos en el mismo sitio en el que estaban quedaba ligada, indisociablemente, a la permanencia intacta del pedrusco circular.
Justo al día siguiente, un amigo y yo besamos la lona con un Vespino, en una de las muchas pendientes de la urbanización y acabamos un tanto magullados. Al volver a la casa hechos un cristo (nosotros y la moto), el resto de la cuadrilla estaba acabando de cocinar una paella (o algo que se le parecía) y había que preparar las mesas para que todos pudiéramos comer.
Una de las chicas se prestó a desinfectarnos las heridas y justo en ese momento, alguien cogió la Werlisa y nos disparó una foto, entre chistes y coñas sobre mi innata incapacidad para conducir vehículos de dos ruedas.
El caso es que, tras acabar las curas, descubrí que alguien había cogido la pieza de mármol de la que (de)pendían mis genitales y la había puesto sobre la estructura con patas, y a punto estaban ya de descargar el sucedáneo de paella para casi 15 comensales encima de la misma. El «alto ahí» se oyó hasta en Madagascar y tras ello empezó una discusión entre bromas y risas, en la que no hubo manera de averiguar quién o quiénes habían cogido la piedra prohibida y la habían dispuesto como soporte para la enorme paella.
Una semana después, ya en la tienda de revelado, revisaba todas las fotografías de esos días, antes de pagar, cuando me topé con la foto que nos habían hecho cuando nos curaban las heridas y, ¡zas! justo detrás de la escena aparecen, infraganti, los autores del ‘delito’ en plena faena. Y en ese momento, aunque yo no fui consciente aun, algo se activó en mi cabeza.

La fotografía que lo cambió todo en 1989.
Lo que para la gran mayoría no hubiera sido más que la anécdota de una graciosa coincidencia, para mí se convirtió en el punto iniciático de mi relación con la fotografía durante 30 años y todo lo que esta trajo consigo. Quedé fascinado ante una imagen que no solo me aclaraba una incógnita, que tampoco es que fuera muy importante, sino más bien me desvelaba, una semana después de los hechos, la escena completa de un momento que entonces solo había vivido parcialmente. Aquello adquirió cariz de revelación, y tan solo un par de meses después disparaba mis primeras fotos con otra cámara prestada, pero esta vez, con una Olympus OM-1 que todavía conservo.
Quedé fascinado ante una imagen que no solo me aclaraba una incógnita, sino más bien me desvelaba, una semana después de los hechos, la escena completa de un momento que entonces solo había vivido parcialmente…
Epílogo
Durante los últimos años se ha hablado mucho del fin de la fotografía, al estilo Video Killed The Radio Star. Estos fines de son lógicos cuando el desarrollo tecnológico y social propio de cualquier proceso evolutivo implica una confrontación entre aquello que conocemos bien, y por lo tanto nos garantiza seguridad, con aquello que nos es desconocido (e inevitable) y amenaza nuestra supuesta zona de confort. Es el miedo al cambio y las renuncias que muchas veces conlleva. Al final, la fotografía no ha desaparecido, del mismo modo en que el vídeo no acabó con la estrella de la radio, simplemente ha evolucionado, con sus pros y sus contras. Y sobretodo se ha ‘democratizado’, aunque ello haya traído consigo la masificación del uso (tomar o crear fotos) y la banalización de un proceso que va mucho más allá del acto de pulsar un botón en un dispositivo que captura imágenes.
Ahora vivimos una burbuja tecnológica que no para de crear nuevos artilugios, muchas veces de dudosa necesidad. Un exceso de recursos que, más allá de ofrecer opciones, muchas veces genera auténtica ansiedad, sobretodo a la hora de calibrar el esfuerzo que supone mantenerse al día para aquellos para los que la fotografía no es simplemente una opción lúdica sino un medio profesional con el que ganarse la vida.
En la primera parte de esta serie de posts sobre la fotografía en tiempos de la #fotografi@, comentaba que para muchos fotógrafos que venimos del analógico, por mucho que nos hayamos adaptado a estas nuevas reglas del juego, que en mi caso ya reconocí que no lo hice con desgana porque siempre he sido más aprendiz que maestro, la sensación que se nos queda es agridulce, posiblemente porque vivimos una batalla interna entre la adaptación y el equilibrio con los aspectos más esenciales (y emocionales) del acto fotográfico, perplejos y en pelota picada, en medio de esta «furia de imágenes» que nos ha despojado, en cierto modo, de nuestro oficio como artesanos de la fotografía.
Vivimos una batalla interna entre la adaptación y el equilibrio con los aspectos más esenciales (y emocionales) del acto fotográfico, perplejos y en pelota picada, en medio de esta «furia de imágenes» que nos ha despojado, en cierto modo, de nuestro oficio como artesanos de la fotografía.
Esa condición de oficio fue la que me hizo, no solo amar la fotografía, sino también querer entenderla en toda su dimensión. Por razones que desconozco, los aspectos técnicos de las cosas, tanto en el manejo de equipos analógicos como más tarde con los procesos digitales, no se me han dado mal, posiblemente porque siempre les he encontrado una lógica que, por desgracia, no he sabido aplicar a muchos aspectos de mi vida personal. Es por eso, que cuando he aprendido a hacer algo con cierta rapidez, nunca he llegado a sentirme lleno, y siempre he necesitado saber más. Descubrir lo que no me es visible a simple vista.
Me imagino, a veces, en el pellejo de Rick Deckard, explorando fotografías con la máquina Esper y descubriendo todo aquello oculto tras los ángulos de visión que no son visibles en la imagen original. Pero no solo eso. Mi máquina Esper me permite ir más allá de la estancia fotografiada y cruzar los límites del encuadre hasta descubrir todo un mundo congelado en una fracción de tiempo, con sus paisajes, sus casas, sus calles y quienes habitan en él, totalmente estáticos, cazados en una especie de fotografía infinita, prueba irrefutable de que todo lo que me rodea, y más allá, existe.
Una música para este post:
Video Killed The Radio Star. The Buggles. 1980.
Nota del autor: Este post fue publicado originariamente en el blog de Arcadina el 9 de diciembre de 2019. Podéis ver la publicación original haciendo clic en este enlace.



























